Mis primeras lecturas de Balzac

Supe por primera vez de Honoré de Balzac en un biopic televisivo emitido a mediados de los años 70, una de esas series de cuatro o cinco entregas que amenizaban las noches laborables de una semana entera. Yo entonces era un adolescente que aún formaba su mitología personal. En lo que a escritores se refería, sólo cabían en ella esos malditos, heterodoxos y alucinados que, aún ahora, siguen siendo mis favoritos. Esas lecturas "edificantes", que las llamaba mi madre y demás adultos -que nunca falten- que inculcaban el amor a los libros a los niños, no eran para mí. O no lo fueron más allá de Enid Blyton -Los Cinco y Los Siete Secretos-, cuyas traducciones españolas en Editorial Juventud aún recuerdo como una de las innumerables dichas de mi infancia.
Pero entonces, ya en la adolescencia, leía con avidez a la generación beat, las distintas propuestas de la colección Star Books, toda la poesía que demandan los primeros desengaños que me iba dando la vida y a Mijail Bakunin.
Leí mucho Bakunin sin enterarme de casi nada y sin que la inquietud libertaria que pudiera desprenderse de aquellas lecturas arraigara verdaderamente en mí. Ninguna causa colectiva ha sido nunca asunto mío. "Antes muerto que gregario". Ésa es mi norma desde que me recuerdo, aunque sólo es ahora cuando alardeo de ella, entre otras cosas en el nombre de esta bitácora. Lo que haya podido decir o escribir en otro sentido, no ha sido verdad. Leí a Bakunin no porque yo fuera anarquista, sino porque su pensamiento era utópico; la heterodoxia frente a la ortodoxia marxista. Leí a Bakunin porque, desde sus enfrentamientos con Marx en el seno de la Primera Asociación Internacional del Trabajo, arrastró una maldición. La misma que estigmatizó a sus seguidores frente a los marxistas. Aquella que en su paroxismo llevó al PCE, siguiendo órdenes concretas de Stalin, a poner a fin al anarquismo histórico con las matanzas de libertarios que llevó a cabo en los sucesos que estremecieron la ya bastante estremecida Barcelona de mayo de 1937.
Pero estaba con Balzac. Cuando el novelista no tenía cabida en mi mitología personal. No obstante, una secuencia de aquella teleserie que lo mostraba entregado a una juerga -que ahora imagino en compañía de "esas mujeres que hace diez años tenían treinta" de las que nos habla el maestro-, me hizo pensar que el novelista por excelencia era otro de esos autores de vida turbia que, sólo por sus disipaciones, ya me interesaban.
Nada más lejos de la realidad. Balzac, sin duda el mayor estajanovista de la historia de la literatura, era un hombre de vida ordenada. Escribió La comedia humana, el más grande de cuantos ciclos novelísticos se tiene noticia, sin más estimulante que ese café que nunca le faltaba en su famosa cafetera de porcelana de Limoges. Si bien es probable que las deudas le privaran de su bebida favorita en alguna ocasión, lo rigurosamente cierto es que fue un burgués de cuna y su vocación, claramente reaccionaria. "Escribo a la luz de dos verdades eternas: la religión y la monarquía" dejó dicho. Para no herir demasiado las sensibilidades de nuestros días, quedémonos con en ese "tradicionalista ilustrado", que le llama M. Bonfantini en mi querido diccionario Bompiani.
Sin embargo, ya en mi adolescencia, cuando sólo me interesaba por autores malditos, heterodoxos y alucinados -hoy estimo las obras con independencia de la biografía de la que emanan-, pese a aquella primera desilusión, que me produjo que Balzac no fuera un maldito, y mucho menos heterodoxo o alucinado, me ganó algo referente a su método de trabajo. Se decía en aquella serie que el maestro tenía una figurilla en representación de cada uno de sus personajes, que guardaba en un cajón cuando el tipo en cuestión dejaba de participar en el argumento de una novela, para volverlo a sacar en el de la siguiente obra que fuese a jugar un papel. En efecto, son esos mismos muñecos que hoy se exponen en la casa museo del escritor en París, como la célebre cafetera, frente a los que el lector se pregunta cuál sería el que representaba al barón de Nucingen, el financiero; cuál al doctor Bianchon, el médico de su invención al que, no obstante, llamaba en su lecho de muerte; cuál a Jacques Collin, el criminal de alias diversos.
El coronel Chabert (mayo, 1996)
Siendo las aventuras de Tintín la primera referencia de mi mitología personal y siendo esas idas y venidas de sus protagonistas algo común en tan queridas páginas, creo que apenas tuve noticia de que tan grato trasiego también era habitual entre los principales, de los casi dos mil quinientos personajes que integran La Comedia Humana, me sentí predispuesto hacia Balzac. Con todo, habrían de pasar veinte años largos antes de que El coronel Chabert me descubriera el universo del Napoleón de las letras, que con tanto acierto llamó Stefan Zweig al maestro.
Al igual que hay narraciones que estimo por cómo se me cuentan antes de por lo que me cuentan, hay libros por los que siento otro tanto merced a su continente antes que por su contenido. Aquella edición de El coronel Chabert -sustituida después por la que ilustra estas notas ya que ésta, que atesoró ahora, está seguida de La misa del ateo, La interdicción y El contrato de matrimonio- fue uno de esos atractivos tomitos de El Club Diógenes, la siempre apetecible colección de Valdemar. Quedé prendado de ella como si hubiese sido una mujer nada más verla y me la compré sin demora. Fue en mayo de 1996.
Desgraciadamente, perdí el archivo donde guardaba las anotaciones que tomé entonces. Pero aún recuerdo lo profundamente que me impresionó la peripecia del viejo soldado de Napoleón. Dado por muerto en la batalla de Eylau (1807), en una de esas cargas de caballería que bien pudieran ser las de Tullius Béringheld en El hechicero, Chabert recobró el conocimiento en una fosa común, rodeado de cadáveres. Sólo estaba mal herido en la cabeza y pudo volver de entre los muertos. Ayudado por unos aldeanos -una idea que fue a recordarme el socorro que recibe el Antonio (Marcello Mastroianni) de Los girasoles (Vittorio De Sica, 1970)-, el coronel consigue salir adelante y regresar a su país poco menos que a pie. Han pasado diez años desde su marcha, la aventura napoleónica no es más que un recuerdo que se quiere olvidar. La Francia que recibe al viejo soldado es la de la Restauración y en ella, el otrora héroe del imperio, no es más que un pobre loco con delirios de grandeza.
El fragmento en el que coronel pone al corriente de sus desdichas a Derville es memorable. Este último es el procurador de la esposa de Chabert, quien también creyéndole muerto le ha heredado y ha vuelto a contraer matrimonio con un conde. Pero Derville, tan conmovido como el lector ante la suerte del viejo soldado, decide ser su abogado. Aunque la hacienda y los derechos del militar vuelven a corresponderle legalmente tras la gestión de Derville, cuando Chabert descubre lo miserable que es su mujer, a la que aún sigue amando, decide retirarse y sumirse en su desilusión. Al cabo de doce años, Derville reconocerá a Chabert en un anciano que ha perdido el juicio y espera la muerte en un asilo.
Publicada originalmente en 1832, El coronel... me descubrió esa capacidad de Balzac para "crear personajes más verdaderos que los reales" de la que también nos habla Bonfantini. De ahí su universalidad e intemporalidad: la condición humana siempre ha sido igual de mezquina. De ahí también que empezaran a magnetizarme asuntos ambientados en la Francia de Napoleón, de la restauración borbónica o de Luis Felipe I, los tres marcos históricos en los que está ambientada La Comedia Humana, todos ellos tan alejados de mi mitología personal como la España de la Generación del 98 o la Inglaterra georgiana de Jane Austen. Pero tan próximos a mi vida cotidiana como las deudas a las que yo mismo tengo que hacer frente, los arribistas como Eugène de Rastignac, con los que hay que lidiar a diario, o esa suerte de Lucien Chardon de Rubempré en la que me resisto a ver un trasunto de la mía. Sí señor, una de las cosas que más me impresionaron en Ilusiones perdidas fue la exactitud de las similitudes entre los procedimientos y ambientes periodísticos del París de Lucien con los de mi Madrid. Porque, la grandeza del maestro es que en La Comedia Humana llevó a cabo la gran síntesis literaria de los tiempos modernos.

Eugenia Grandet (abril, 1997)
Una vez cautivo del genio de Balzac, sin duda por esa "subyugadora energía personal" que desprende la magnitud de su obra -85 novelas y unos 10 relatos escritos, sobre los 137 títulos proyectados para el ciclo-, de la que habla José María Valverde en La historia de la literatura universal (Planeta, Barcelona, 1985), admiré en el puerto de Santander una edición completa de La Comedia Humana. Ya di cuenta de ello hace ahora tres años, en el segundo asiento de esta bitácora, precisamente el que dediqué a Ilusiones perdidas. Aunque no pude hacerme con ella, sí que me hice con Balzac y La Comedia Humana, esa impagable guía del ciclo, original de Carlos Pujol, que todavía consulto cada vez que comienzo alguna de las novelas que lo integran.
Pujol, junto con Rafael Casinos Assens -el traductor de esa edición completa de La Comedia Humana a la que me refiero-, fue el mejor introductor a la obra de Balzac que han dado las letras españolas. Y fue Pujol, con el artículo que dedica al novelista en La historia universal de la literatura (Orbis-Origen, Barcelona, 1982) quien terminó avivar mi entusiasmo por su lectura. Completaban aquella historia los títulos más representativos, de los aludidos en cada capítulo, y pocos lo eran tanto -y desde luego ninguno con la extensión más adecuada para nuestros días, que resultan "largas" las novelas con más de doscientas páginas- que Eugenia Grandet.
El dinero frente a todo, pero especialmente frente al amor. Ése es, en líneas generales, el principal argumento de Balzac. Por lo tanto, nada mejor para introducirse en la obra de un autor que hizo una epopeya de una aventura comercial en Grandeza y decadencia de César Birotteau, perfumista que Eugenia Grandet. Esta última novela, uno de los grandes títulos de La Comedia Humana, fue mi segunda lectura de Balzac en abril de 1997. Las que siguen fueron las notas que tomé entonces sobre su asunto:
El señor Grandet es un acaudalado vinatero de Saumur. Sus riquezas sólo son comparables a su avaricia. Tanto es así que su mujer (Eugenia), su hija (Eugénie) y su fiel criada Nanón incluso se ven privadas de calefacción. No hay duda, en el frío que hace en la casa de los Grandet también se hace sentir el que pasó el novelista en sus años de buhardillas parisinas sin chimeneas.
Se celebra el cumpleaños de la heredera -momento que las dos grandes familias de la región aprovechan para cabildear en aras de emparentarse con Eugénie- cuando su primo Charles, un dandi de París, se presenta en la casa. El joven es portador de una carta de su padre para Grandet, su hermano. Ignora que en la misiva, su progenitor le anuncia al avaro su ruina y su suicidio a consecuencia de ésta, a la vez que ruega a su hermano que se ocupe de Charles.

Grandet calla la triste noticia hasta que el periódico da cuenta de ella. Entonces, adoptando una actitud cínica, el viejo avaro se hace cargo de la deuda de su hermano de tal manera que ello también le reportará ciertos beneficios. Muy por el contrario, la joven Eugénie, enamorada perdidamente de su primo, le entrega las monedas de oro que su padre le ha regalado tradicionalmente durante sus cumpleaños para que Charles se marche a las Indias a hacer fortuna.
El disgusto que provocará en su casa el regalo hará que su madre caiga en una enfermedad que acabará por llevarla a la tumba y que su padre deje de hablarla. Sólo se reconciliará con ella ante la posibilidad de que la joven divida la herencia al morir la madre.
Finalmente, ya difunto el matrimonio Grandet, cuando Charles regresa de las Indias convertido en un señor gracias al tráfico de esclavos -"detrás de de toda gran fortuna hay un gran crimen", escribió el novelista en La posada roja- ha olvidado las promesas de amor hechas a su prima. Así pues, decide casarse con una mujer que le proporcionará un título nobiliario. Con todo, Eugénie se hará cargo de las deudas del padre de Charles, que aún quedan pendientes, antes de casarse con un anciano y dedicarse a la caridad.
La España tétrica (noviembre, 1998)
En el verano de 1998 el diario El Mundo publicó su primera colección de libros. Eran ediciones ex profeso para aquella propuesta en la que se reunían relatos incluidos en distintas selecciones de sus autores publicadas en otras editoriales. La iniciativa me procuró un buen número de artículos que escribí con el mismo entusiasmo que leí La España tétrica en el otoño siguiente. Bajo aquel título se reunían dos piezas españolas en las que Balzac no ocultaba la admiración que le inspiraban las mujeres de este lado de los Pirineos, con el pelo "negro como las alas de un cuervo", e incluso la simpatía por la causa de nuestra independencia, lo que a mí más me sorprendió.
Cuenta Carlos Pujol que el novelista frecuentó el salón parisino de la condesa Merlin. Perteneciente a la nobleza española aunque nacida en La Habana, dicha dama se casó con un general de Napoleón durante la invasión francesa de España. Todo parece indicar que ella es la que inspira el personaje de Juana en Las Maranas, el primero de los relatos reunidos en La España tétrica.
Descendiente de una estirpe de mujeres de carácter, todas ellas amantes libertinas y apasionadas, Las Maranas, Juana ha sido destinada por su madre para ser la santa en cuya rectitud expiren todos los pecados de sus antepasadas. A tal efecto, es confiada por su progenitora a un comerciante de Tarragona. En casa de él está nuestra protagonista cuando las tropas de Napoleón entran en la plaza.
Entre los invasores se encuentra un oficial italiano, Montefiore, quien al ver casualmente a Juana queda prendado de su belleza. Tras conseguir alojarse en casa del comerciante no le cuesta mucho trabajo seducir a la muchacha. La Marana madre, que presiente algo, se presenta en la casa y les sorprende. Cuchillo en mano, la madre insta a Montefiore a desposar a Juana. Pero, como éste resulta ser un cobarde, la muchacha le rechaza.
En ese preciso instante se presenta Diard, un compañero de armas de Montefiore, quien, también cautivo de la belleza de Juana, se ofrece a casarse con ella. Llegados a este punto (página 42), el autor interrumpe la narración para decirnos, en un inserto que me ha chocado, que todo lo referido hasta entonces han sido los prolegómenos.
Ya casada con Diard y trasladada a Francia, Juana, fiel a los deseos de su madre, será todo lo buena esposa que ella quiere que sea. Entretanto, su marido, habiendo abandonado el ejército, intentará ascender socialmente. En unas páginas en las que, por mucho que Carlos Pujol califique el relato como una obra menor -y probablemente lo sea-, se detecta el estilo del maestro, se nos cuenta cómo la sociedad desprecia a Diard. Finalmente una noche cualquiera, en que no encuentra en Juana, totalmente entregada a la educación de sus hijos, lo que busca, el antiguo militar comienza a darse al juego. Y el juego acabará por ser su perdición.
Agobiado por las deudas contraídas con los naipes, nuestro hombre se reencuentra con Montefiore. Echan unas manos y Diard vuelve a perder. Como no tiene dinero el que pagar, decide matar a su antiguo compañero.
Cuando Juana regresa a España, estando ya su marido detenido, su madre, ya en trance de muerte, le llama desde la camilla en que es transportada. Juana, que ya tiene treinta y seis años, le comenta que puede morir tranquila: la abnegación de su vida marital ha sido tanta que, según supone, habrá de valer para borrar las culpas de todas sus antepasas.

El verdugo, la segunda de las piezas reunidas en La España tétrica cuenta cómo en Menda, un pueblo cántabro al parecer, un grande de España agasaja a Víctor Marchand, un oficial de Napoleón. En medio del convite, obedeciendo a un plan preparado junto a los ingleses, los habitantes del pueblo matan a todos los enemigos.
Pero los ingleses no llegan y Menda vuelve a ser tomado por el invasor. Los franceses, como escarmiento, deciden dar muerte a un determinado número de gentes del lugar, empezado por toda la familia y toda la servidumbre del aristócrata. Sin embargo, el general de Bonaparte, a instancias de Marchand, decide conceder una gracia a la familia del grande. Ésta es perdonar la vida a uno de los hijos, con lo que se podrá perpetuar la estirpe, siempre y cuando el indultado acceda a dar muerte a sus padres y a sus hermanos. Finalmente, al elegido, tras sentirse agobiado por los naturales reparos, no le quedará más remedio que hacerlo.
Melmoth reconciliado (marzo, 97)
Regalo de mi buen amigo y editor Antonio Huerga, Melmoth reconciliado fue el segundo Balzac que atesoré. Sin embargo, no di cuenta de sus excelencias hasta diez años después, cuando la lectura de Melmoth el errabundo de Charles Maturin, del que el cuento más que novela de Balzac es conclusión, me empujo a ello. La lectura del errabundo fue uno de los muchos placeres que me deparó el verano del 96, la del reconciliado lo fue de la primavera siguiente.
Castenier, su protagonista, es un antiguo oficial de dragones de la Grande Armée. Siempre el ejército de Napoleón. La aventura imperial francesa es a La Comedia Humana lo que el franquismo a la novela española posterior al 75. Ahora, a sus cuarenta años, Castenier, pese a estar casado con una mujer a la que no quiere que vive en provincias, es un cajero parisino. Por dar cuantos caprichos se le antojan a su amante, ha contraído unas deudas a las que no puede pagar.
Resuelto a hacer un desfalco en el banco donde trabaja para marcharse a Italia y empezar una nueva vida bajo una falsa identidad, se dispone a perpetrar el fraude cuando Melmoth, el inmortal errante creado por Charles Maturin, se le aparece.

Tan insólito visitante, haciendo uso de sus poderes sobrenaturales, vuelve a materializarse ante el cajero en el teatro donde asiste a una representación junto a Aquilina -su querida- para cambiar la pieza que se está representando en el escenario por el terrible futuro que aguarda a Castanier en caso de que decida llevar adelante su crimen. Por si con eso no hubiera sido bastante, Melmoth también enseña al cajero cómo Aquilina se entiende con otro hombre.
Ante tan desolador panorama, la única solución que le queda al cajero es remplazar al inmortal en su pacto con el diablo. Cuando el cambio se lleva a efecto, Castanier no tardará en ser presa de la decepción que produce la inmortalidad. Pero consigue convencer a un banquero desesperado para que ocupe su lugar en el trato con Satán.
La piel de zapa (diciembre, 98)
"Así como Melmoth reconciliado me entusiasmo, el otro Balzac fantástico, aquí presente, es el que menos me ha convencido de todo lo leído del francés hasta la fecha", apunté en las notas que tomé tras la lectura de La piel de zapa el último mes del 98. "De hecho, la construcción de la trama me ha llamado mucho más la atención que ésta en sí. Pero es muy probable que esté de más la observación de Carlos Pujol en la introducción advirtiéndonos que vamos a leer una obra menor".
Para el propio Balzac, La piel de zapa era una de sus novelas favoritas y para alguno de sus estudiosos es el mejor de Los estudios filosóficos, la segunda de las tres primeras divisiones de La Comedia Humana. Esa misma erudición aún da vueltas a las palabras que dedicó Goethe a esta obra, en cierto sentido tan fantástica como su Fausto, queriendo dilucidar si son una crítica o un elogio. A mí, en cualquier caso, la opinión de Goethe me interesa tan poco como el resto de la cultura alemana en su conjunto. Me parece mucho más significativo lo apuntado por Oscar Wilde -"Como el naturalista describía leones y tigres, el novelista estudiaba hombres y mujeres"-, cuyo Retrato de Dorian Grey toca tan de cerca de La piel de zapa. Vuelvo a las notas que tomé tras su lectura en el 98:
Habiéndonos presentado al marqués de Valentín perdiendo su última moneda en una sala de juego, lo que constituye el fragmento más logrado de toda la novela -siempre el dinero y los desastres que su pérdida o falta acarrea-, Balzac lleva a su protagonista al almacén de antigüedades donde adquirirá la piel que le proporcionará la felicidad a la par que la desdicha. Acto seguido nos muestra a Rafael de Valentín refiriendo su historia a un tertuliano. Se inicia entonces el flash-back sobre el que vengo a llamar la atención, esa forma que antepongo al fondo. Y es entonces cuando marqués nos cuenta la historia de su vida. En grandes líneas fue así:
Estudiante de leyes para pleitear por unas tierras pertenecientes a su familia, según el mandato de su padre, al morir éste, Rafael se quedó sin nada en el mundo. Instalado pues como huésped de pago en casa de una señora venida a menos, nuestro hombre da lecciones a su hija. Como cabía esperar, Paulina, la muchacha en cuestión, no tarda en inspirarle. Pero será Fedora, una frívola marquesa, que al igual que a otros tantos admiradores le recibe en su casa, a quien Rafael deseará más ardientemente. Por ella gastará lo poco que tiene y Fedora, plena de cinismo, le rechazará.
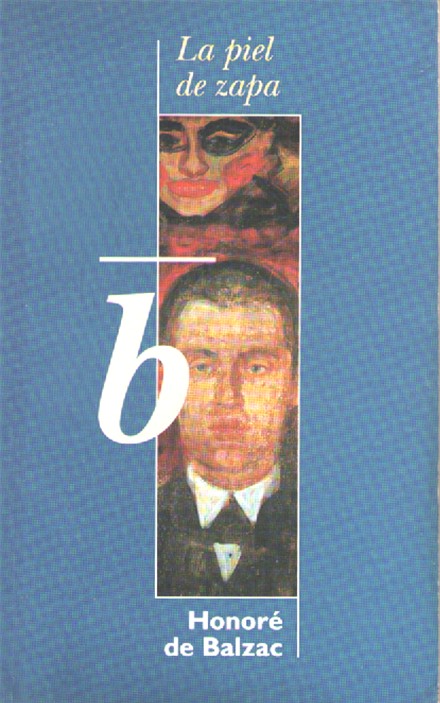
Despechado se dará a la vida crápula en compañía de sus más queridos camaradas. Junto a ellos conocerá el delirio de las orgías. Cuando ya no les queda más que una moneda, la suerte se acuerda de la cuadrilla brindándoles un pequeño capital. Acabada esta suma, otra vez desesperado, Rafael irá en busca de la fortuna a la casa de juego en la que nos fuera presentado al comienzo de la narración. El flash-back, que ha ocupado el grueso de la novela, se cierra con la adquisición del prodigio aludido en el título. La piel merma en la misma medida que concede sus deseos. Toda una metáfora de la que bien puede deducirse que el Balzac fantástico lo es mucho menos de lo que parece.
Descreído aún ante su adquisición, Rafael pide una desorbitada renta que, inmediatamente, le es concedida. Eso sí, la piel ha mermado considerablemente.
Instalado en un palacio a la medida de su fortuna. El marqués de Valentín tiene un criado, un hombre de confianza que, sin el saberlo muy bien, se encarga de que nada le falte ni nadie le moleste para que el desdichado no se vea obligado a desear nada. Tanto es así que ha dotado las puertas de su casa de un procedimiento mediante el cual, al abrir una, se abren todas. El simple deseo de abrir una puerta merma su existencia.
De nada servirán las precauciones del marques cuando vuelve a encontrarse a Paulina en la opera. La muchacha, a la que la fortuna también le ha sonreído devolviéndole a su padre rico, le ama. Valentín descubrirá en ella el verdadero amor. Sin embargo, ya es tarde, todos los deseos que nuestro hombre experimenta junto a su amada van en detrimento de su vida puesto que no hacen sino mermar la piel a la que está atada.
Consciente de ello, Rafael se aparta de su dueña, yendo a parar a un balneario donde el resto de los residentes, al sentirle diferente, le desprecian. Tanto es así que uno de ellos lo desafía a un duelo para obligarle que se marche. Lejos de hacerle caso, Valentín acepta el reto. Pese a que llega al lugar elegido para el combate muy enfermo, nuestro hombre advierte a su adversario de su capacidad de hacer realidad todos los deseos. No obstante, su enemigo decide iniciar el combate en el que, efectivamente, gracias a los poderes del marques dejará la vida.
En un último intento de salvar sus días, el marqués de Valentín buscará la paz del campo. Mas su comunión final con la naturaleza también será inútil. De nuevo en París, con la piel mermada hasta no ser más grande que una hoja, con el objeto de dar con algo capaz de estirarla consultará a las eminencias de la medicina como ya había hecho con las de la ciencia. En ninguno de lo casos habrá resultados.
Reunida otra vez con él, sabiendo que al desearla pierde la vida, Paulina se suicidará. De esta manera, los dos amantes quedarán unidos en la muerte. Romántico final para ese gran realista que Balzac quien aquí, al igual que en el resto de su producción fantástica, dejó entrever su interés por el mesmerismo.
Casi quince años después de estas primeras lecturas, La Comedia Humana sigue siendo mi gran pasión bibliófila. Atesoro una veintena de sus títulos entre los que cuentan algunas de las legendarias traducciones de Cansinos Assens: Un primer paso en la vida, Alberto Savarus, La vendetta, Una doble familia, La paz del hogar... Siempre que doy con alguna de sus entregas, la compro. Mi última adquisición, Honorina, ya está en uno de los modernos formatos digitales.
"Antes que Zola, Balzac describió a una sociedad obsesionada por el dinero y, antes que Freud, desmontó el mecanismo de las pasiones" se afirma en el prólogo, por desgracia anónimo, de la edición de El coronel Chabert que atesoro ahora. Me descubro ante el acierto de la afirmación. Pese a los 163 años transcurridos desde su muerte, el mundo descrito por Balzac -con menos marqueses y condesas, bien es cierto- no difiere en nada del nuestro. Y ese "plan que abarca al mismo tiempo la crítica y la historia de la sociedad, el análisis de sus males y la discusión de sus principios" al que, a decir del propio escritor, obedecía su monumental obra, es el mayor alimento literario a mi misantropía.

Publicado el 9 de abril de 2013 a las 18:00.






















